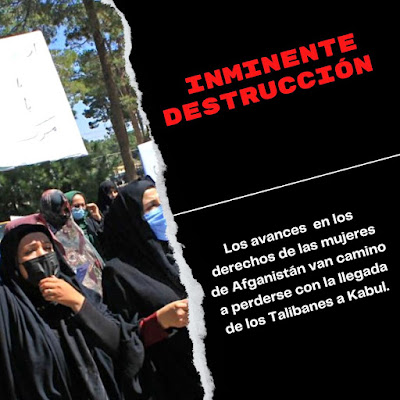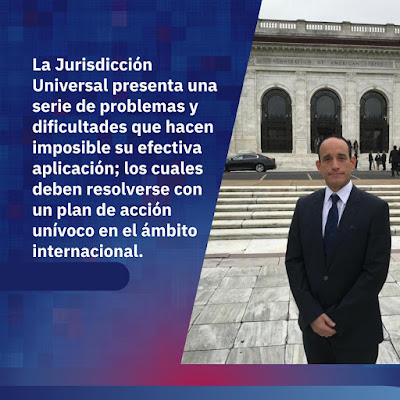A propósito de que en los últimos días el tema en boga es el carcelario, bien sea por acontecimientos como la masacre ocurrida el 1 de octubre en una prisión de Ecuador que dejó 118 fallecidos y 79 heridos; la muerte de notables presos políticos presuntamente por COVID-19; o quienes son extraditados de un país a otro para ser juzgados por causas que se les siguen en dichas naciones; hablaremos sobre las famosas “Reglas Mandela”; aún y cuando los casos antes citados se diferencian entre sí, pero tienen en común: el recinto carcelario.
En el último informe sobre Venezuela de fecha 07 de julio de 2021, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró que las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, más en el contexto de la pandemia del COVID-19 indicando: “Hago un llamado para que se garantice a todas las personas privadas de libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las Reglas Mandela”.
A pesar de que en el mismo Informe la Alta Comisionada destacó que es “alentadora” la declaración de Nicolás Maduro en la que reconoció los problemas de detención y se comprometió a tomar medidas para mejorar la situación, los hechos determinan precisamente lo contrario, un panorama desalentador, indigno e inverosímil ya que las muertes, maltratos, torturas, los abusos y las arbitrariedades cometidas en las cárceles por los funcionarios del Estado contra las personas privadas de libertad, tanto por delitos comunes como por razones políticas, denunciadas por las víctimas, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, reseñadas en medios comunicación, recogidas en informes especiales y difundidas por redes sociales, son inaceptables, repudiables y condenables.
De nada sirve invocar el cumplimiento de las “Reglas Mandela” aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015, menos aún dar relevancia y llegar al extremo de considerar “alentador” el reconocimiento de un problema que es un hecho públicamente conocido por toda la comunidad internacional, si no se hacen esfuerzos para enjuiciar y condenar a los principales responsables de estos hechos, si no se acaba con la farsa de seguir permitiendo que la misión de Maduro forme parte del Consejo de Derechos de la Humanos de la ONU, y si no se presiona a nivel diplomático para que se reconozca la condición de forajidos de los funcionarios de ese Gobierno.
Desde luego, no hay lugar a dudas de que en Venezuela no se cumple ninguna de las 122 “Reglas Mandela” cuyo aspecto medular es garantizar a las personas privadas de libertad el respeto a la dignidad humana y la prohibición inderogable de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (regla 1), reivindicar que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación (regla 3) ya que la finalidad de la pena, es la protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia, y la adecuada reinserción de la persona en la sociedad tras su libertad (regla 4).
En lo particular, mucho menos se cumple con la regla acerca de los dormitorios, los cuales deben cumplir todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas, volumen de aire, superficie mínima, iluminación y ventilación adecuada (regla 13), con ventanas suficientemente grandes para que puedan leer y trabajar con luz natural, que permitan entrar aire fresco y con suficiente luz artificial para que puedan leer y trabajar sin perjudicarse la vista (regla 14). Ello sin contar que las instalaciones de saneamiento no le permiten al recluso satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente (regla 15), las instalaciones de baño y de ducha no le permiten al recluso bañarse o ducharse (regla 17); y para el aseo personal no se les facilita agua y los artículos de aseo indispensables para su salud e higiene, medios para el cuidado del cabello y de la barba para que puedan afeitarse con regularidad (regla 18).
Más grave aún, es la ausencia de provisión de alimentos a los reclusos que según estas normas, debe ser de buena calidad, bien preparada, servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas con la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite (regla 22).
Finalmente, la exposición a enfermedades que en algunos casos conducen hasta la muerte por la acción u omisión del Estado en el cumplimento de sus obligaciones de asistencia médica gratuita a los reclusos, situación que se agrava con la inexistencia de servicios médicos con estándares apropiados (regla 23).
Cuando se compara la lamentable situación que viven los privados de libertad en Venezuela, su estado de salud física y mental, su apariencia personal, su estabilidad emocional durante y luego de su detención, con la situación que viven los presos en países como Colombia, España, Cabo Verde y Estados Unidos, por su presunta participación en actos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo, entre otros, uno se pregunta: ¿Quiénes están expuestos más a una situación de secuestro, los presos en Venezuela o los de cualquier otro país? ; ¿Quiénes cumplen con los estándares de las Reglas Mandela?; ¿Cuáles Gobiernos cumplen o no cumplen con la normativa internacional de protección de derechos humanos?; ¿Quiénes son los funcionarios responsables que deben ser procesados y enjuiciados ante la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad?.
Nelson Mandela decía: “no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles” por lo que “No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos.”